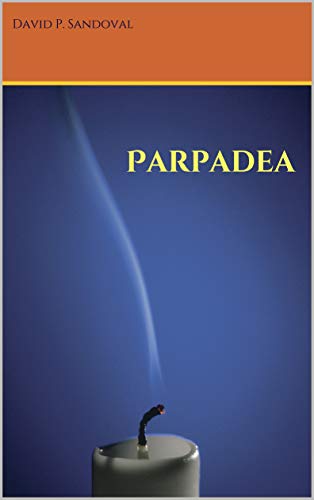Humanizar a un animal es tentador. Vestirles, ponerles gafas, incluso lo del collar es algo que les acerca a un homo. Pero es un error. Porque lo que ellos nos enseñan es a mostrar la parte animal nuestra. Y dependiendo del tipo de animal, puede ser maravilloso... o no.
Nunca he sido fan de los perros. Me parecen sumisos, estúpidamente leales, domesticados en todos los sentidos, emasculados, diría. Tuve hamsters, pero la única que me hizo feliz fue una hembra. El resto, huevones machos, aburridos, sin nada. Y durante mucho tiempo acariciaba la idea de un gato. Pero mis padres lo veían absurdo (mi padre me contó cómo comió "conejo" una vez, sabiendo luego que era gato... "pelagatos"...) y yo tenía, en principio, alergias que incluían pelo de animal, gato y perro.
En 2006 o 2007, Cristina aceptó traerse una gata de las que merodeaban la finca de su padre. La llamaban "Calcetines". Era gris y blanca, y arisca. Casi la atropella un coche en Príncipe de Vergara al intentar escapar de su caja al llevarla. La salvé ni sé cómo, sin que nos atropellara nadie. En su casa duró poco. Mordía, arañaba, no quería ningún tipo de contacto... aunque se echaba siestas conmigo, dejándome los colmillos clavados en la mano. Volvió a la finca, y tuvo muchos gatitos.
Uno de ellos, rubio, pequeño, fue repudiado. Casi lo devora un perrazo enorme. Cubierto de babas en su caseta, lo salvó el padre de Cristina. Y de nuevo tras unos estantes donde cayó, lo salvó otra vez. Decidimos quedarnos con él. Además, estrenábamos casa, y era una buena manera de crear un hogar, con otro ser vivo. Aquel gatito, pequeño, asustado, se vino a vivir con nosotros en Alcorcón.
Había que encontrar nombre. El cachorro orinaba y defecaba en la esquina de la librería donde tenía yo libros sobre Roma. Rómulo era muy largo y presto al cachondeo, así que elegí Remo, el hermano. Dos sílabas, sencillo, claro, y no sé por qué, encajaba. Remo se acostumbró, como mágicamente hacen los gatos, pronto al arenero, al comedero de la cocina y el agua. Y tras saltar alocadamente por toda la casa, en un slalom sin fin, acababa en mi regazo, comiendo lonchas de pavo y pegándose a mi cuerpo. Otoño hizo que descubriera el placer de compartir calor mamífero. Tardes de lluvia o frío con él encima de mí, sobre una manta, al lado... caricias y ronroneos. A veces se hartaba y me soltaba un mordisco, suave, no muy profundo. Y era el momento de jugar, perseguirnos por la casa, saltos, cuerdas y demás. En la clínica, aún recuerdo cuando le midieron la temperatura (rectal, rectal) y me mordió, suave, mi mano, modo "estate aquí conmigo".
Conectamos, claro. Nos mirábamos y nos entendíamos. Él no necesitaba sonreír. Sus chasquidos de placer cazador eran correspondidos con risotadas. Si se cansaba del juego, un zarpazo suave me decía "basta". Pero si le lanzaba una goma de pelo, distraído, me la traía entre los colmillos para ver dónde la lanzaba y dónde la cogía, incluso en el aire.
Antes de morir mi padre, y después, me ofreció un consuelo silencioso, respetando mis momentos. Cuando entraba yo por la puerta, se subía al zapatero y se echaba a mis hombros. Un ritual que duró toda la vida. Le cogía, como un bebé de 5 kilos, y él me daba pequeños mordiscos en la cara, me atrapaba con sus patas peludas y dejaba que le acariciara. Si me veía decaído, me mordisqueaba los pies, obligándome a levantar mi culo pesado del sofá e ir por él, activándome. Y siempre, siempre, se echaba en mi cuerpo, dándome su calor gatuno, ronroneando como si aquello fuera una máquina industrial de felicidad.
Dormíamos muchas noches con él enroscado a mis pies. A veces tocaba echarle de la cama cuando le entraba la furia "after", de después de la madrugada. He pasado muchas noches insomne con él en mi regazo, en mi cuello, en mis brazos, leyendo o escribiendo reflexiones. Y viajamos con él, claro. Pero pocas veces. Le sentaba mal.
El año que nació mi hijo, tuve miedo. Naturalmente, si no aceptaba a mi hijo, él se iría... y sé que hablar con un gato parece de locos, pero el tono, la emoción, la conocen. Trajimos un pañal de mi enano, lo olisqueó, se marchó. Llegó mi hijo, le olisqueó, le miró, se marchó a sus asuntos gatunos (dormir, exigir una lata, pedir juegos). Cambió un poco la dinámica. Ya tenía él sus años, claro, y entramos en ese compartir momentos de calor, calma y relajación. Antes también, pero ahora más.
Cuando nos mudamos, tuvo un estrés terrible. El pobre aguantó en una casa sin nosotros casi ningún momento una semana entera, entre decenas de cajas y casi ningún espacio. Hogar nuevo aunque muebles conocidos, y nosotros. Se adaptó rápido, pero cambió un poco su comportamiento. Ahora pasaba más tiempo de lo habitual en las alturas, observando. Jugábamos, dormíamos con él, él a veces entraba en la cuna y dormía con nuestro hijo... y siempre, siempre, me venía a saludar, como él hacía conmigo, cómplice, subiéndose a mi hombro, al izquierdo, poniendo las patitas en él, un arañazo, un mordisco, ronroneo... (no sé cuántas camisetas tengo sin marcas de sus uñas...)
En 2016 pasó lo peor que pudo pasarle. En enero, pegó un mal salto calculado al alfeizar de la ventana. No había llovido mucho, pero estaba algo mojada. Resbaló, cayó varios metros... y escuché su maullido lastimero como nunca lo había oído. Aullaba de dolor. Corrí, descubrí que se había caído. Bajé escaleras de tres en tres, y le encontré en el patio, desangrándose, sin casi moverse. Me ayudó el conserje y un vecino, entre ellos le envolví en mi camiseta, y le llevé, tal cual, a las urgencias veterinarias. Recuerdo que me debatía entre el dolor, la angustia y la sensación de ser un histérico. Me dio igual. Lo primero que pregunté es si se iba a salvar. Temía la inyección, acabar abruptamente todo. Me dijeron que ya veríamos...
Se salvó. Muchas operaciones, muchas. Dos patas destrozadas, otra tocada, un colmillo roto, el paladar... pero se había salvado. Ningún órgano tocado. Cuidamos de él como de uno más de la familia, gastando lo que hacía falta. Era Remo, era familia, era parte de nuestra vida.
Después vino mi separación, el nacimiento de mi hija, el cambio de casa... decidimos, para probar, que estuviera seis meses con cada uno. En mi casa estuvo, de nuevo territorial, estresado, pero siempre pegado a mí. Incluso reprodujo el ritual de subirse y abrazarme. Pero un día, maldito día, con su hocico o sus patas, logró correr dos ventanas que apenas estaban abiertas. Cayó de nuevo. Una buena samaritana lo encontró y llevó a la clínica de urgencias. El chip le identificó y nos llamaron. Menos grave, pero operaciones, cuidados...
Tras eso, cuando se recuperó decidimos que se quedara ya siempre en la casa que conocía más, los muebles y espacios familiares... ya no correteaba tanto, pero sí jugaba, sí venía, y contrajo nuevas costumbres. Ahora, exigía al llegar que le abriera un grifo y así beber de él como un señor, con ese movimiento mágico de su lengua. Al acabar me pedía que le cogiera (una cosa es saltar arriba, otra al suelo) y eructando un poco, nos íbamos a jugar en el sofá o la cama. Menos, porque mis hijos le buscaban. Él los aceptaba, pero son niños... y él estaba siendo un viejete con operaciones.
Alimentado acorde a su edad, le tratábamos como siempre, como el compañero peludo, el amigo, con los rituales que le gustaban. Manta, abrazos, besos, caricias... mis hijos entraron en los rituales, poco a poco. Él rehuía a otros niños, aunque no a todos. Sabía con quién podía quedarse e incluso rodar ofreciendo su barriga blanca para que le acariciaran. Y seguía siendo el animal empático que era. A Cristina también le consoló cuando murió su padre. Tardes y noches de compañía, de poner su culo peludo en el teclado del ordenador (hubo veces que yo escribía viéndole a él, no la pantalla) y muchos abrazos, ronroneos y caricias. Y le cuidábamos, claro. El momento de cortar las uñas era nuestro. El del baño lo abandonamos hace años. Las pastillas desparasitarias, las medicaciones... Cuidar a uno de los nuestros, siempre.
Los últimos meses seguíamos con algún tratamiento, alguna operación mínima, algún pequeño ajuste para él. Y, de pronto, sin más, una tarde estaba inmóvil, quieto, sin reaccionar. Bajo sus párpados ya de vejete se adivinaba dolor contenido, sin expresión, mirando con su mirada de Clint Eastwood en un espagueti western. Decidimos consultar al veterinario si seguía así, pero no hubo ocasión. A las 5 de la mañana me llamó Cristina. Apenas podía respirar, lo hacía acelerado y entrecortado, casi sin poder moverse. Me lo llevé a su clínica. Empezó esa danza de "a lo mejor, a lo mejor..." y aunque hubo esperanza, hubo más bien seriedad y claridad. No iba a recuperarse en condiciones.
Hago aquí un inciso. Mi gato, el gato del millón, tuvo suerte. Le cuidamos y atendimos, le dimos lo que necesitaba, pagando. Un privilegio, suyo y nuestro. Imaginad un mundo donde no hubiera Seguridad Social... hubo algunos que me insinuaron que estábamos colgados, que vaya desperdicio. Otras personas, y son las que quiero, me dejaron claro que entendían mi postura emocional. Remo era familia.
Y llegó el momento. No iba a superarlo en condiciones. No iba a tener una vida de calidad, de mínima calidad. La palabra eutanasia no se utiliza así, en crudo. Te dicen "ponerle a dormir". Igual que en humanos decimos "paliativos" o "desenchufar" y similares. Eufemismos. La realidad es que, reconocer el momento y aceptarlo es difícil. De lo más difícil.
Acudí a la clínica. Me lo trajeron en una mantita. Nada más cogerle, echó sus patas sobre mi hombro izquierdo, como siempre. Pegó su hocico a mi nariz, como siempre. Y volvió a hacer algo que era un gesto nuestro, de los dos. Su frente peluda contra la mía. No sé si seguía marcándome con sus feromonas, no lo sé ni me importa. Le acaricié los bigotes como le gustaba. Entrecerró los ojos. Respiraba fatal, el cuerpo temblaba, no de ronroneo, si no de agotamiento, rendido. Tras mirarnos y decirnos lo que merecíamos ambos, con palabras y sin ellas, nos despedimos. Le durmieron, en mis brazos. Aún clavaba una pata en mi hombro. Quedó tranquilo. Inerme, sosegado. Inmediatamente, la inyección. Un pequeño estertor, silencioso. Y, después, su cuerpo peludo, que había albergado a un amigo, un compañero, un familiar adoptado, querido y amado, lo dejé en la manta. Remo estaba muerto.
Lloré. Lloro ahora. Me cruzaron la mente las muertes de mi madre y mi padre. En el caso de mi madre, no poder despedirme de ella como quería, pues tras la última conversación cayó en coma. Nunca entréis a ver a un ser querido muerto tras desentubar. En el de mi padre, salí a comer, y en el camino me llamaron para comunicarme que había muerto. Maldita oportunidad. Les abracé y sentí su cuerpo convertirse en mármol. No quise esperar a sentir lo mismo con Remo. Dejé su cuerpo, cálido, peludo, en la clínica. Le incineraron, como a mi madre. Pero como mi madre, como mi padre, incluso retazos de mis hermanos, hay recuerdo.
He vivido muertes, y cada una que llega piensas que estás preparado. Algunas, seamos sinceros, no me han afectado tanto. Otras, sí. Nunca estás listo. Reflexionas, recuerdas lo breve del tiempo, lo efímero de todo, lo intrascendente de muchas cuitas, y entras en una espiral cáustica y afilada de pensamientos que cortan el hueso y extraen el tuétano. Luego el dolor se mitiga por el tiempo. Algo.
El epílogo fue contárselo a mis hijos. Mi mayor terminó mi frase antes de llegar yo a la palabra clave. "Cariño, Remo ha..." y quedó un instante sorprendido. Luego lloró. Lloró mucho. Aporreo un cojín diciendo "Qué puta mierda" y otras palabrotas. Hizo dibujos. Pidió quemar uno para ver las cenizas pensando que eran las de Remo. Simbolismo. Otro lo hemos guardado, junto a un grano de su pienso. Mi pequeña aún no lo entiende. Pidió otro gato, preguntó que dónde estaba, si ya no le iba a tener más...
Nos fuimos a dar un paseo, al sol. Distracción, hablar de momentos, reír, llorarlos... y al volver, llamaron a la puerta, como siempre hacían, para alertar a Remo de que estaban en casa. Pero esta vez Remo no les fue a ver, ni intentó salir al pasillo o subirse a mis hombros o escapar del abrazo de mis hijos. No estaba ya.
Remo. El gato del millón.