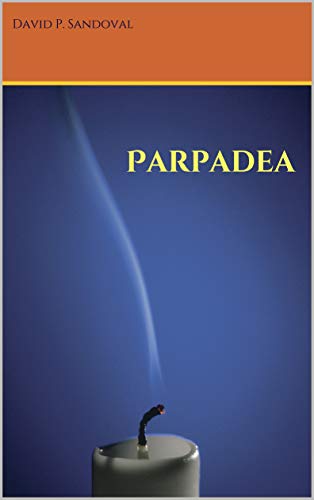De hecho, todos los días lo son, si sigues vivo. Con esa premisa, lo demás suena menos negativo, ¿verdad? Aunque los existencialistas y su rama más radical, los extincionalistas, dirían que estar vivo en sí mismo no es una cosa buena, ni siquiera una virtud (Thomas Ligotti seguro que les suena...) aunque lo que nos define es, ahora mismo, ser conscientes. O inconscientes, cachos de carne con ojos y algún sentido, pero algo es algo.
Hoy es un buen día. Ayer también lo fue. Cerrando las compuertas de lo doloroso, respiré un poco más aliviado, y como dirían en "La vida de Brian", y mi mujer también. Qué pequeñas cosas, que los ajenos pueden comprender cuando ejercen la empatía, pueden llegar a ser una vicisitud dolorosa. Qué grandes cosas nos regalan sin embargo esas pequeñeces.
Hoy es un buen día. Ayer también lo fue. Cerrando las compuertas de lo doloroso, respiré un poco más aliviado, y como dirían en "La vida de Brian", y mi mujer también. Qué pequeñas cosas, que los ajenos pueden comprender cuando ejercen la empatía, pueden llegar a ser una vicisitud dolorosa. Qué grandes cosas nos regalan sin embargo esas pequeñeces.
Reflexionando estos días (y preparando testamento, que siempre es menester dejar, como buen romano, las cosas legales bien establecidas) me he dado cuenta de cómo vivo. Sí, ha sido un año, o dos, muy duros. La crianza de un niño exige mucho de los padres. La implicación no es únicamente racional (¡ojalá!) si no, sobre todo, emocional. Uno se entristece por cosas pueriles, e igualmente se alegra por otras del mismo calibre. Uno experimenta sentimientos aumentados, agrandados por la pequeñez pero intensidad vital de quien los estimula. Agota. Mucho. Y produce sonrisas. Pero agota. Me pilla algo mayor, la verdad. Luego pienso en mis padres. Para cuando yo tenía algo de razón, con 9 o 10 años, ellos ya estaban casi por los 60. Pienso qué edad tendrá Dani cuando yo cumpla 50. Maldita adolescencia... sobre otros temas, como el trabajo, no he tenido necesidad de reflexionar. Es lo mismo, siempre. Ha sido siempre lo mismo. Igual. Respecto a las demás cosas que sí importan, vivo ajeno pero excitado a la literatura. Pronto, sí, sale mi nuevo libro de relatos. ¡Qué lejos queda ya! Es como otro hijo dado a la calle, a que viva su vida, y alguna que otra vez me tocará explicar sus trastadas. Inevitable. Pero no hay nada nuevo en camino, o al menos, nada a lo que esté dedicando el tiempo y esfuerzos necesarios. No los tengo. Y sobre otros temas... cada día lamento más mi aislamiento social impuesto por estas cosas que me pasan. Enfermedades y tal. De política, como dije, renuncio en 2016 a hablar en las redes sociales. Para qué.
Pero es un día bueno. Un simple ronroneo fuerte, agradecido, de mi gato, cuando le he puesto en el regazo, sintiéndolo cómo ajustaba su cuerpo, sus patas malheridas, su cabecita protegida en el collar isabelino, ha sido suficiente para sentirlo. Un simple gesto físico, emocional, mamífero, animal. Somos animales con un poco de conciencia, y por eso la vida, siempre, es buena. Si sigues vivo. Aunque muchos se quejen o piensen que eso no es un valor en sí mismo.
Si no lo es, cada uno le dota del suyo. Porque la vida es azar, no teleología. La vida es un suceso imprevisto. Que una estrella estallara y dispersara su materia por el universo, permitiendo a ésta formar parte de otros compuestos para levantar un trozo de carne con patas y ojos, hambre y necesidad, y de pronto, ahora, conciencia, es azar. No es nada más que eso. Y el terror cósmico que uno pueda sentir al reflexionar sobre ello se desvanece, al menos en mi caso, con un simple ronroneo. Aunque llamen de un seguro de defunción por teléfono para estropearte el día.
Sí, también hay días buenos. Diría que prácticamente todos.
Un saludo,
Sí, también hay días buenos. Diría que prácticamente todos.
Un saludo,