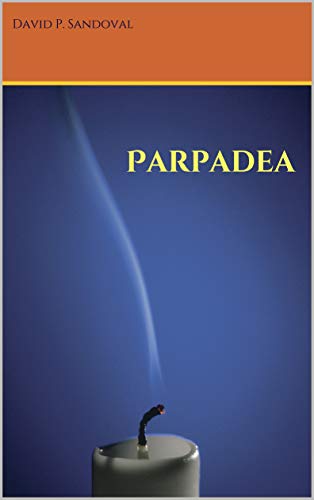La etiqueta y las formalidades exigen que, en un funeral, o en un momento dramático, uno se abstenga de sonreir o mostrar el más mínimo atisbo de felicidad. Es lógico, se supone que el momento lo exige y se puede malinterpretar como una burla. Pero en las ocasiones que he tenido que afrontar esos momentos (y han sido varias...) recuerdo siempre que algo me hacía sonreir, melancólico, quizá, o incluso divertido, llegando al punto de la risa en algún momento puntual.
Y entonces debía forzar el rictus serio, los labios fruncidos, los ojos apagados y ningún sonido ajeno a los sollozos o murmullos. La realidad es que, cuando era niño, mis dos hermanos mayores murieron con relativa prontitud y distancia uno de otro. No llegaron a los 30 años. Y en el caso de mi primer hermano, Carlos, supe que todo estaba mal cuando entré en mi casa, y ví aquella multitud de vecinos y conocidos, curiosos también, y familiares, con mi madre llorando y mi padre forzando el rostro pétreo. Recuerdo a mis dos hermanos, lejanamente, circunspectos. Y yo, que no hacía mucho había celebrado mi cumpleaños, todo lo que quería era jugar con un coche de carreras por la voluta del armario, autopista encerada y lisa. Me sentía raro, pues me había ido a buscar mi hermano al cole, y me sentía ajeno a todo aquello. Sí, había dolor en el ambiente, pero aunque lo comprendía difusamente, yo quería jugar y esperar a que llegara mi hermano Carlos con... nada. Pues era el muerto.
Después vinieron días incómodos. En el cole, todos me trataban con respeto y distancia, algunos como con miedo, otros porque no sabían qué hacer o decir. Y esa fue la primera lección. Nunca nadie sabe qué decir, y las palabras, aunque confortan, son tantas, y tan variadas las bocas, que suelen quedarse en un fondo oscuro. Tampoco sabe nadie qué hacer. Y lo mejor, por eso, es seguir haciendo lo que uno hacía, o intentar hacer algo nuevo o que le guste. Jugar... tenía unos 9 o 10 años.
Entonces, al año o así, murió mi otro hermano, Félix. Mi última imagen de él es en el hospital 12 de Octubre, tras haberle ido a ver con mi madre, y recordarle sonriendo, con sus gafas redondas, ofreciéndome si quería la pasta que le habían puesto para comer, que sabía que a mí me gustaba. Estaba delgado, pero sonreía, y siempre le recordaba con cierta sonrisa. Mi madre decidió ahorrarme el mal trago y me envió unos días con mi tía. Mientras, mi hermano murió, de cáncer, y pasé aislado esos días, comiendo lo que me gustaba (bueno, y también las truchas que bailaban rock en mi barriga... como me decía mi tía...) y jugando con mi prima y sus amigas. Mi madre volvió a buscarme varios días después. Estaba demacrada. Había perdido a dos hijos. Y mi cumpleaños fue... triste. Aun tengo las fotos, y recuerdo las sensaciones. Todos graves, serios. Yo no quería estarlo. Quería sonrisas, reírme, contarles a todos que el mundo, al final, es un escenario de cierta locura, donde aunque te regañen puedes gritar, correr, saltar sobre un sofá o la cama, levantarle las faldas a las niñas y burlarte de ellas, pisar el césped, jugar en los columpios hasta agotarte, echar carreras en la calle, zigzageando entre los peatones... quería decirles, en mi corta edad, lo que sentía. Que quería ser feliz.
Quizá no supe decírselo, o lo hice de maneras que a mis padres les parecieron alocadas y peligrosas. Me partí un diente, me raspé las rodillas, codos y manos, rompí muchos pares de gafas, me torcí los tobillos con el baloncesto, comía muchas guarrerías, me encantaba la cocacola, el baloncesto, los juegos de rol, leer, la música, mi barrio, mis amigos...
Los años pasaron, la infancia quedó atrás, aunque yo sentía melancolía porque no pude jugar todo lo que quería, ni disfrutar tanto como pensaba. En mi casa, había un manto oscuro y pesado que, echado sobre todos, a unos asfixiaba y, a otros, recalentaba en demasía. Hubo gritos, peleas, lloros, reconciliaciones, palabras sabias, palabras necias... tuve algunas mascotas, como mis hámsters, y también juguetes y regalos. Tuve amigos, algunos de los cuales conservo hoy día. Y de pronto, un día, yo ya no era un crío, aunque seguía siéndolo para todos, y la gravedad, la seriedad, se me fue contagiando un poco...
Mi madre murió cuando yo estaba en un curso. Llevaba en coma varios días, y enferma, muchos años. Los últimos meses, con sus insistentes entradas en mi habitación sin llamar (privilegio de madre) o golpeando la pared y despertándome, fueron extraños. Cuando ella murió, al principio, fue irreal. Su cuerpo, hinchado, no era el suyo, el mismo que agitaba la cabeza a un lado con un "eaah!" enérgico cuando algo no le gustaba, ni sacaba la lengua en señal de asentimiento. Ni guiñaba los ojos y mostraba los dientes cuando se enfadaba. Tampoco iba con la bata que recordaba siempre verla en casa. Y su pelo... estaba suave. Pero había muerto.
Pasé semanas viviendo sensaciones de todo tipo. La veía por la calle, pero sabía que no era ella. Me quería acercar a una mujer parecida y abrazarla. La oía hablar, y aun ahora, sin esfuerzo, puedo escucharla. La recordaba en muchos momentos, yo, su hijo pequeño, el pequeño... y supe que quería recordarla, porque había vivido mucho con ella, más de 20 años. Y la quería. Sobre todo, su risa. Su desparpajo e ironía. Sus bromas. Me hizo reír mucho, más de lo que ella pensó. Y era porque ella fue, en lo peor, alegría.
Mi padre quedó viudo, y yo con él conviviendo. Han sido 9 años de cierta agonía. Tratando de que viviera en mejor situación. Que se cuidara. Cuidarle. Que paseara, tuviera aficiones... ¡qué tardes pasé, pirateando para él señales de televisión para ver el fútbol, desde el ordenador!. Y era feliz. Sonreía, poco. Le recuerdo con esa manota grande y velluda, de dedos amplios, anchos, fuertes. Levantándola para dar una palmada amistosa y sonriendo como si le costara dinero. Estaba amargado, por perder a dos hijos, por perder a su esposa, por haber consumido una vida entera de sacrificio por nosotros, por los que quedábamos. A él le debo mi plaza, pues me permitió estudiar sin trabajar más de un año en su casa. Le debemos muchas cosas. E incluso en sus momentos tristes, en aquellos de semanas antes de morir, cuando rememoraba su niñez, pude percibir la misma chispa y alegría. Él no quería lloros ni lamentos. Quería morir bien, dejando todo resuelto. La risa era un lujo que no conocía demasiado.
Termino. Escribo mucho de esto entre lágrimas. Los recuerdos... tres murieron de enfermedad, de cáncer. Otro de accidente. Dentro de la tragedia, sin embargo, aun con la garganta anudada ahora, sé que la vida, este valle de lágrimas, como dice el lugar común, es también un lugar donde resuenan, si se escuchan, si se dejan, las risas. Y las risas, el abrirse francamente como un niño ante toda novedad, son una cura muy eficaz. Combinadas con abrazos, fuertes, sentidos, con quienes queremos y apreciamos, son un bálsamo mayor que esas palabras que nunca son certeras. Soy sensitivo, necesito tocar. Pero también escuchar. Y si ahora escribo todo esto, es porque quiero que un amigo, que ha tenido una pérdida reciente, sepa que siempre, siempre, será escuchado. Siempre.
Ya te daré un fuerte abrazo, Oscar.
Un saludo,
jueves, 1 de septiembre de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)