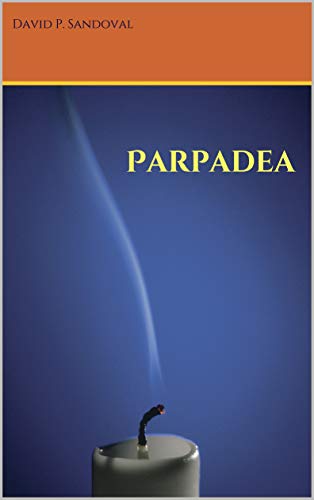Sin duda, el mayor fracaso que tenemos en nuestra vida, inasible para muchos, es el de la muerte. Dejar interrumpidas todas las actividades, sueños, ilusiones, todas las capacidades...
Un amigo mío cumplía años ayer. Medio en broma, hemos comentado el tema de la inmortalidad. Y he recordado la historia de Borges sobre aquel hombre que quería ser Inmortal y después quiso recuperar su mortalidad, como se dice en el relato:
"La muerte (o su alusión) hace preciosos y patéticos a los hombres. Éstos se conmueven por su condición de fantasmas; cada acto que ejecutan puede ser el último; no hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo, entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los Inmortales, en cambio, cada acto (y cada pensamiento) es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez, nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial, no rigen para los Inmortales"
Pero al hilo del asunto, él deseando lo inalcanzable, la inmortalidad (queda un tipo real, el recuerdo en otros, pero es un tipo de inmortalidad sucedánea, puesto que es la muerte segura y el recuerdo, dudoso, y además, como con la Historia, reescrito siempre...) y yo defendiendo la belleza de la mortalidad, me ha surgido una pregunta. ¿Estamos preparados para el fracaso, comenzando por el mayor de todos, el único insalvable, el de la muerte?
Creo que no. Ilusos, consideramos que somos capaces de vencer los obstáculos, de superar las pruebas, de maquinar soluciones a todos los problemas. Es cierto en parte. No siempre lo logramos, y el fracaso nos puede convertir en muchas cosas. En mezquinos, en cobardes, en retraídos, en obsesivos, en pobres hombres sin felicidad. Porque mi descubrimiento, nada nuevo, es que lo que nos salva de todo el fracaso es la felicidad.
Tengo un trabajo que no me aporta nada, pero una rica vida fuera del mismo. Tengo la suerte de sentir amor por una mujer desde hace años, y por extraño que parezca, siento en ella la misma roca firme y a la par despeñada a la que asirme, tanto para hundirme en oscuras aguas como para nadar en océanos claros. Tengo también la suerte de contar con amigos de distintas clases, a pesar de la criba del tiempo, tan certera, que ha dejado en la cuneta a otros muchos. Tengo la suerte de tener un hermano al que temo, pero respeto y adoro, aunque él a lo mejor no lo sepa... y de tener aun un padre, aunque me vaya acostumbrando poco a poco a la futura ausencia. Tengo, en suma, felicidad en muchos lugares, en pequeños sitios, escondida como el alcohol que guarda un borracho, expectante en rincones insospechados. Tengo la felicidad de la ignorancia que conoce la sabiduría y no se mezcla en sus marañas insalvables.
Y esto lo traigo a colación porque uno de los argumentos de mi amigo Andrés es que, si fuera inmortal, podría disfrutar de todo, aprendiendo todo, conociendo todo, logrando, en suma, el sueño absurdo de la totalidad. Absurdo porque, viviendo con una física, que no es teórica, pero tiene su base, sé que el mundo es muy poliédrico, y aunque uno fuera inmortal, nunca estaría en todos los lugares en todos los momentos al mismo instante para ver todo desde todos los posibles ángulos y lugares... y entonces, así, seguiría conociendo únicamente de manera parcial la realidad, siendo ésta, siempre, como decían mis adorados escépticos primeros, algo incognoscible, imposible de aprehender...
En el fracaso al que nos lleva reconocer ésto hay que entonces plantear una ética. Si no queremos ser un Sísifo cargando con el fracaso, tenemos que liberarnos de la roca, dejando que caiga siempre, sin obligación alguna de cargarla. No hay dioses que nos castiguen, a pesar de que aceptemos castigos absurdos. Ni caer en la obsesión, en el miedo, la cobardía, la mezquindad, el retraimiento, la infelicidad en suma. Del fracaso siempre logramos las mejores lecciones, más que de las victorias. Y como he dicho, el primero de todos los fracasos, el que hace la vida sublime, es saber que, inexorablemente, morimos.
"¡Ética!", gritaba Caspar, en "Muerte entre las flores"...
Un saludo,
viernes, 28 de agosto de 2009
domingo, 23 de agosto de 2009
Levante ruidoso y chabacano
He estado de vacaciones en Alicante, casi 15 días. Fruto de los cuales he estado en la molesta arena de la soleada playa, bañándome en un Mediterráneo cada vez más sucio y contaminado, pero de aguas agradables en ciertos días. Aunque yo soy más de piscina. En esos días, he tenido la oportunidad de volver a experimentar, más que otros años, la calidad cívica propia de éste lugar y momento de la costa.
Primero, el poco aprecio a las propiedades ajenas. Tres veces he encontrado que mi coche ha estado bien aparcado, pero tres veces he visto cómo un prepotente con todoterreno urbano (un psicólogo lo definiría claramente…), un señor de edad madura con sentimientos vacacionales acentuados y un niñato pisaverde de novia chulesca han decidido que yo no tengo por qué poder entrar en mi coche. Así de sencillo. Habiendo capacidad para aparcar bien, en distintas plazas, ellos han decidido que su entrada es más importante que la mía. Hasta el punto que han llegado a abrir con evidente mala hostia sus puertas rascando las mías. Naturalmente, ni cuento la multitud de coches que no respetan las paradas, stops o semáforos en rojo, con el peligro consiguiente. Educación vial, cero.
Segundo, el poco aprecio por la cultura y el dinero que nos cuesta a todos, ya sea yendo al cine o al teatro. En el cine, he tenido que soportar largas conversaciones de niñatos, de señores de cierta edad, de imbéciles que ni sabían a qué sala iban, molestando, hablando alto, haciendo ruidos y pasando de las llamadas de atención. Peor en el teatro, donde tuve que aguantar una organización chapucera, provinciana y de poco lustre para ver una obra magnífica, "Fuenteovejuna", de Lope de Vega, ahora bajo la férula del impuesto revolucionario de la SGAE. Ahí el público ya fue lamentable en todos los aspectos. Gente entrando y saliendo iniciada la obra, entorpeciendo la visión y audición del texto, incluso gritando a los actores para que éstos elevaran aun más la voz, aunque eso era casi de corrala coetánea. La compañía, magnífica. El público, digno de un Casino local. No obstante, el público fue acorde a la obra del viernes, "El reino de la tierra". Ambos, mutuamente mediocres.
Y el final viene de noche, aunque también algo hay por las mañanas. De noche, los niñatos y niñatas (¡Biba la igualdad en el lenguaje, que es sexista, machista y engorda!) dedicándose a pedorrear con sus motos a las 3 de la mañana, haciendo alardes de control, esos que suelen acabar con cuellos rotos y otras heridas, o apedreando casetas de Protección Civil, coches de los aparcamientos u otras gamberradas sonoras. En el agua, igual, los socorristas no son más que accesorios curiosos para muchos de ellos, que viven a tope sobre sus mocarros y vómitos de la noche anterior.
Acaso aguanto menos, gruño más y soy más intemperante. Pero lo cierto es que me siendo, como todos antes y después de mí, en la última generación equilibrada, la que sabía distinguir entre rebeldía gratuita, infantil berrinche, y la que produce cambios positivos en la autoridad, cuando ésta no es autoritaria, sana y necesaria. Quizá sea el mismo problema de siempre para que el que siempre doy la misma solución. Una educación, no en maneras o formas, eso va después; en el contenido. El continente, cada cual lo forje, labre y esculpe a su gusto.
Un saludo,
Primero, el poco aprecio a las propiedades ajenas. Tres veces he encontrado que mi coche ha estado bien aparcado, pero tres veces he visto cómo un prepotente con todoterreno urbano (un psicólogo lo definiría claramente…), un señor de edad madura con sentimientos vacacionales acentuados y un niñato pisaverde de novia chulesca han decidido que yo no tengo por qué poder entrar en mi coche. Así de sencillo. Habiendo capacidad para aparcar bien, en distintas plazas, ellos han decidido que su entrada es más importante que la mía. Hasta el punto que han llegado a abrir con evidente mala hostia sus puertas rascando las mías. Naturalmente, ni cuento la multitud de coches que no respetan las paradas, stops o semáforos en rojo, con el peligro consiguiente. Educación vial, cero.
Segundo, el poco aprecio por la cultura y el dinero que nos cuesta a todos, ya sea yendo al cine o al teatro. En el cine, he tenido que soportar largas conversaciones de niñatos, de señores de cierta edad, de imbéciles que ni sabían a qué sala iban, molestando, hablando alto, haciendo ruidos y pasando de las llamadas de atención. Peor en el teatro, donde tuve que aguantar una organización chapucera, provinciana y de poco lustre para ver una obra magnífica, "Fuenteovejuna", de Lope de Vega, ahora bajo la férula del impuesto revolucionario de la SGAE. Ahí el público ya fue lamentable en todos los aspectos. Gente entrando y saliendo iniciada la obra, entorpeciendo la visión y audición del texto, incluso gritando a los actores para que éstos elevaran aun más la voz, aunque eso era casi de corrala coetánea. La compañía, magnífica. El público, digno de un Casino local. No obstante, el público fue acorde a la obra del viernes, "El reino de la tierra". Ambos, mutuamente mediocres.
Y el final viene de noche, aunque también algo hay por las mañanas. De noche, los niñatos y niñatas (¡Biba la igualdad en el lenguaje, que es sexista, machista y engorda!) dedicándose a pedorrear con sus motos a las 3 de la mañana, haciendo alardes de control, esos que suelen acabar con cuellos rotos y otras heridas, o apedreando casetas de Protección Civil, coches de los aparcamientos u otras gamberradas sonoras. En el agua, igual, los socorristas no son más que accesorios curiosos para muchos de ellos, que viven a tope sobre sus mocarros y vómitos de la noche anterior.
Acaso aguanto menos, gruño más y soy más intemperante. Pero lo cierto es que me siendo, como todos antes y después de mí, en la última generación equilibrada, la que sabía distinguir entre rebeldía gratuita, infantil berrinche, y la que produce cambios positivos en la autoridad, cuando ésta no es autoritaria, sana y necesaria. Quizá sea el mismo problema de siempre para que el que siempre doy la misma solución. Una educación, no en maneras o formas, eso va después; en el contenido. El continente, cada cual lo forje, labre y esculpe a su gusto.
Un saludo,
viernes, 21 de agosto de 2009
Llegar a viejo
Son mis primeras vacaciones en las que no voy a ver a mi padre en muchos días. Desde que me he ido a vivir solo, es cierto que le veo mucho menos. Pero no evito pensar en algo sencillo, en cómo seré yo cuando alcance, si llego, su edad.
Tiene casi ochenta años. No, no tiene salud de hierro, pero sí una resistencia envidiable. Ha superado tres cánceres, vive con medio pulmón menos, atado dos terceras partes del día a una máquina de oxígeno. Tiene dolores de continuo, achaques de la edad y otros de sus enfermedades, sobre todo, el agobio existencial de no poder respirar. Encima, vive atormentado y deprimido por nuestra historia familiar; perder dos hijos y luego a tu esposa no es nada agradable. Vivir en la época que él ha vivido, tampoco ayuda. Cuando un hombre no podía llorar, ni ver a un psicólogo, ni desahogarse sin caer en la tentación de la autocompasión. Cuando trabajaba por construir un futuro para sus hijos, no para él mismo. Cuando no había vacaciones, no había derechos, no había libertades, aunque, ¿para qué las podría querer, estando como estaba deslomado por su familia?
Mi madre, una mujer de la que admiro muchas cosas, también compartió con él esas penalidades. Ella ha muerto antes, pero no lo hizo doliéndose de todo en la vida. Con sus obsesiones, sí, sus manías, también, sus dolores, pues era diabética, sus rencillas y sus penas. Si mi padre ha sido esforzado, ella no quedaba a la zaga, y su inteligencia, sin haber estudiado, por no poder, no iba por detrás de la constancia de él.
La recuerdo, y le tengo a él. Pienso en sus vidas, en lo que me han contado, en la memoria que me han dejado. Poca, fragmentada, a veces manipulada por el tiempo y la subjetividad. Recuerdos… todo ello murió con mi madre, aunque una parte quedó asociada a mí, a las conversaciones con ella, desde el tiempo en que escucharla era “un coñazo” hasta el momento en que de pronto admití que me hablaba una voz experimentada, corrida, llena de vida.
A él le tengo, pero es un doloroso memorial viviente. He aprendido cosas con él, y he descubierto algunas que me han impresionado. Sí, todos han tenido amores de juventud, como ellos dos. Pero escuchar a tu padre reverdecer pasiones con sonrojo incluido es impagable. O cómo cruzó la frontera y fue detenido. O sus andanzas de posguerra.
Lo reconozco, me dan miedo. Miedo porque saber sus vidas me hace parte de un secreto vital que me atemoriza compartir. Miedo porque ser depositario de ese conocimiento me aturde y lastra. Nunca podré ser cronista de sus vidas, pero tampoco me lo han pedido. Y me guardaré sus secretos conmigo, en mi memoria, haciéndoles un hueco en la misma y haciéndolos míos. Cuando llegue, si llego, a viejo, a su edad… ¿soportaré igualmente los dolores del cuerpo y del tiempo? Es difícil llegar a viejo…
Mi madre no puede oírme, porque no está en ningún sitio ya más que en mi memoria y las de otros. Mi padre… me cuesta ser paciente con él. Y espero poder serlo más, porque él lo merece.
¿Qué era aquello? Ah, sí. Vive feliz, haciendo felices a los que te rodean. ¡Qué fácil debiera ser!
Un saludo,
Tiene casi ochenta años. No, no tiene salud de hierro, pero sí una resistencia envidiable. Ha superado tres cánceres, vive con medio pulmón menos, atado dos terceras partes del día a una máquina de oxígeno. Tiene dolores de continuo, achaques de la edad y otros de sus enfermedades, sobre todo, el agobio existencial de no poder respirar. Encima, vive atormentado y deprimido por nuestra historia familiar; perder dos hijos y luego a tu esposa no es nada agradable. Vivir en la época que él ha vivido, tampoco ayuda. Cuando un hombre no podía llorar, ni ver a un psicólogo, ni desahogarse sin caer en la tentación de la autocompasión. Cuando trabajaba por construir un futuro para sus hijos, no para él mismo. Cuando no había vacaciones, no había derechos, no había libertades, aunque, ¿para qué las podría querer, estando como estaba deslomado por su familia?
Mi madre, una mujer de la que admiro muchas cosas, también compartió con él esas penalidades. Ella ha muerto antes, pero no lo hizo doliéndose de todo en la vida. Con sus obsesiones, sí, sus manías, también, sus dolores, pues era diabética, sus rencillas y sus penas. Si mi padre ha sido esforzado, ella no quedaba a la zaga, y su inteligencia, sin haber estudiado, por no poder, no iba por detrás de la constancia de él.
La recuerdo, y le tengo a él. Pienso en sus vidas, en lo que me han contado, en la memoria que me han dejado. Poca, fragmentada, a veces manipulada por el tiempo y la subjetividad. Recuerdos… todo ello murió con mi madre, aunque una parte quedó asociada a mí, a las conversaciones con ella, desde el tiempo en que escucharla era “un coñazo” hasta el momento en que de pronto admití que me hablaba una voz experimentada, corrida, llena de vida.
A él le tengo, pero es un doloroso memorial viviente. He aprendido cosas con él, y he descubierto algunas que me han impresionado. Sí, todos han tenido amores de juventud, como ellos dos. Pero escuchar a tu padre reverdecer pasiones con sonrojo incluido es impagable. O cómo cruzó la frontera y fue detenido. O sus andanzas de posguerra.
Lo reconozco, me dan miedo. Miedo porque saber sus vidas me hace parte de un secreto vital que me atemoriza compartir. Miedo porque ser depositario de ese conocimiento me aturde y lastra. Nunca podré ser cronista de sus vidas, pero tampoco me lo han pedido. Y me guardaré sus secretos conmigo, en mi memoria, haciéndoles un hueco en la misma y haciéndolos míos. Cuando llegue, si llego, a viejo, a su edad… ¿soportaré igualmente los dolores del cuerpo y del tiempo? Es difícil llegar a viejo…
Mi madre no puede oírme, porque no está en ningún sitio ya más que en mi memoria y las de otros. Mi padre… me cuesta ser paciente con él. Y espero poder serlo más, porque él lo merece.
¿Qué era aquello? Ah, sí. Vive feliz, haciendo felices a los que te rodean. ¡Qué fácil debiera ser!
Un saludo,
martes, 18 de agosto de 2009
Frente al mar
Escribir frente a una playa tiene algo de místico. Uno se sienta y contempla las luces de faros o barcos lejanos navegando en la oscuridad, una negrura infinita donde las estrellas apenas dan algo de luz, y siente, con la pequeñez de un individuo urbanita, que hay misterios más allá de la noche, cosas hurtadas al saber, pero no a la imaginación. Puede uno imaginar de todo, cualquier cosa; historias de contrabandistas, gente de puerto, tatuada, malcarada, con los ojos caídos y resabiados. O también historias de amor en la playa, parejas dulcemente arrulladas por el mar, acariciadas las plantas de los pies por olas rumorosas sobre su lecho de arena fina. Incluso ser prosaicos y pensar en pescadores deslomados, en estibadores con el espinazo roto de cargar, o en marineros de barcos de bandera y tripulación multinacional, con una única patria, el mar. Uno recuerda incluso la novela de “El pirata” de Conrad, de ese revolucionario confinado a la costa, rencoroso del pasado, hundido en miserias propias de la edad. Uno piensa en qué extraño país es el mar, sea el Mediterráneo, ya casi un lago, sea un océano como el Atlántico, separador de continentes. Un país de apátridas, una nación de excluidos. En el agua, nada es firme salvo uno mismo, nada se queda quieto salvo que uno mismo lo fije, con reglas y normas estrictas, las propias de la supervivencia. Sé que hay una ética propia en el mar, unas leyes internas casi inamovibles desde que el hombre vació un tronco y se echó a navegar. Sé que hay también un sueño, un deseo, el mismo del cosmonauta que abandona la orilla de su planeta para surcar un espacio infinito, repleto de misterios abisales, un ansia de conocer, de buscar, de encontrar. Y sé que el mar no es para todos, aunque pueda ser de todos. El mar, el océano, los ríos, los lagos, incluso los charcos. Tiene su propio lenguaje, rico, amplio, generoso como los frutos de la pesca. Y con todo ello, códigos, lenguajes, costumbres, habitantes, entonces, ¿no estamos ante un extraño país?
Yo soy de tierra firme, soy un urbanita que apenas sí estuvo un día en algún ferry, como quien toma el autobús. Soy alguien que apenas sí ha remado, que desconoce el ritmo de los vientos y de las corrientes. Soy alguien que sabe del mar por lo leído, por lo visto, nada más. Pero no puedo por ello dejar de admirarme y sentirme parte, aunque sea simplemente honorífica, intrusa siempre, de esa gran nación, de ese país inmenso, que bien podría haber cambiado el nombre de nuestro planeta llamándolo, más que Tierra, planeta Agua.
Un saludo,
Yo soy de tierra firme, soy un urbanita que apenas sí estuvo un día en algún ferry, como quien toma el autobús. Soy alguien que apenas sí ha remado, que desconoce el ritmo de los vientos y de las corrientes. Soy alguien que sabe del mar por lo leído, por lo visto, nada más. Pero no puedo por ello dejar de admirarme y sentirme parte, aunque sea simplemente honorífica, intrusa siempre, de esa gran nación, de ese país inmenso, que bien podría haber cambiado el nombre de nuestro planeta llamándolo, más que Tierra, planeta Agua.
Un saludo,
Suscribirse a:
Entradas (Atom)